Hace muchos, muchos años, una chiquilla de Salamanca aterrizó en las frías tierras suecas para experimentar un intercambio cultural con autóctonos nativos. De la experiencia saqué grandes anécdotas, algún que otro amigo que todavía conservo y alergias varias que finalmente desembocaron en un principio asmático que continúo sufriendo a día de hoy. Una suma de coincidencias, y los últimos acontecimientos de mi devenir diario, me han llevado a rememorar mis aventuras por Suecia y, mirando mis viejas fotos, he pensado que no estaría mal un post dedicado a este maravilloso y extraño país porque, al fin y al cabo, los recuerdos también forman parte de las cositas de cada uno.
Del experimento vikingo me queda una batería de imágenes inconexas que no logro ordenar de forma coherente, y un suave regusto a felicidad que no sé hasta qué punto corresponde a la estricta realidad histórica del viaje, o a los selectivos procesos mentales de almacenaje de mi querido cerebro. El caso es que cada vez que pienso en Suecia, sonrío. Es algo parecido a la sensación de compartir una intimidad agradable con uno mismo cuando estás rodeado de gente, o como cuando se te aparece la imagen desdibujada de alguien, que alguna vez se cruzó por tu camino y que no logras ubicar del todo, pero por el que todavía guardas un grato recuerdo aunque no recuerdes exactamente como era su cara. El caso es que para mí Suecia siempre será aquel momento en el que alguien me ofreció una galleta de chocolate que estaba deseando tomar y que por educación, timidez o pura imbecilidad rechacé y no volvieron a ofrecerme. (Esa galleta siempre será la más dulce, deseada y sabrosa galleta que jamás podrá compararse a cualquier otra galleta que se cruce en mi camino.) Y es que tuve que aprender a las malas que si a la primera dices no gracias, ya no te ofrecen una segunda vez. Otro sueco momento, fue una célebre reunión etílica en la micro casa de una rusa llamada Pollina que terminó con mis pobres huesos en el suelo y uno de los momentos más surrealistas de mi existencia. No tengo ni la más remota idea de cómo sucedió, pero a la mañana siguiente me sorprendí a mí misma en medio de un ensayo del ballet en tres actos basado en el capítulo XIX del segundo libro de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” compuesto por Ludwig Minkus, viendo danzar a una de las suecas con las que apenas había cruzado ni dos palabras en todo el viaje y que, por esas cosas de la vida y el azar, terminó siendo una gran amiga. El caso es que fueron las tres horas más largas de mi vida, una lucha encarnizada contra el sueño que logré soportar a duras penas mientras trataba de sonreír al profesor de baile con la mejor cara de niña de Auswitch que pude encontrar, muerta de hambre y de sed (de agua), y sin poder ejecutar de manera congruente una frase en ningún idioma conocido, es decir, un espectro español como los fantasmas de Cervantes a medio camino entre el vómito y el desmayo. El dolor matutino fue sustituido posteriormente por un episodio de pánico en el metro al darme cuenta de que estaba absolutamente perdida por los trenes de Estocolmo. En los túneles de la capital me reencontré, aunque no se muy bien cómo, con algunas caras suecas conocidas que me llevaron a una biblioteca de Lidingö, donde tuve que soportar una actuación de uno de los estudiantes del intercambio, supuestamente la mar de divertida a juzgar por las carcajadas del personal, de la que básicamente no logré comprender ni una sola palabra, aunque eso sí, me dediqué a dar buena cuenta de los canapés de la recepción que en realidad era lo único que me importaba en aquellos momentos. Insigne recuerdo guardo también de un tremendo ataque de risa en medio de un concierto de cámara en la Universidad de Uppsala y de la pérdida de mis gafas en una iglesia enana en el medio de la nada donde al parecer había un tesoro de la antigüedad, una estatua de madera de un cristo o algo así, que ninguno de nosotros, mocosos insensibles al arte, se dignó a contemplar (de lo cuál me arrepiento profundamente). Otro hecho digno de mención fue mi choque cultural-cariñoso con mi madre sueca que creo desembocó en un posterior trauma o algo parecido. El caso es que, en mi primer día en Suecia, al salir de casa para ir al instituto, le di un beso a la pobre mujer de forma refleja en la puerta como se lo daba siempre a mi charra madre antes de irme a clase, y a partir de ese momento la señora se vio en la obligación moral, digo yo, de darme un beso cada vez que entraba en una habitación o salía de ella. No encontré la fuerza necesaria para explicarle que no hacían falta tantas muestras de cariño maternal sueco cada vez que nos viésemos por la casa, así que le di más besos a la pobrecilla en dos semanas que los que probablemente había recibido de toda su familia en diecisiete años. Lo curioso del caso es que no me pareció que a ninguna de las dos nos hiciera especial gracia la situación, pero la mantuvimos por no faltar al respeto cultural que la situación demandaba.
Las runas del centro, los colores de los edificios desde el mirador donde había una mano, el café asqueroso, la salsa que mi madre sueca le echaba al salmón, que estaba de muerte, y que no he conseguido encontrar en ningún Ikea del mundo, la pedazo de agenda de teléfonos que llevaba mi intercambio sueco en el bolso, un viaje en barco a no se muy bien dónde en el que me enseñaron a pronunciar frases ofensivas en sueco (que todavía recuerdo), un partido de hockey sobre hielo en el que me puse enfermísima de la muerte y las dos horas diarias que tardaba Michaela en maquillarse cada mañana, formarán parte, por y para siempre, de mi imaginario personal sueco.
Si alguno de vosotros estuvo alguna vez por allí, y os apetece rememorar la experiencia, o no habéis estado nunca, residís en Barcelona, y además os apetece experimentar con un pedacito del país, os recomiendo un plan cien por cien sueco al alcance de todos los bolsillos.
Para empezar podéis acercaros al restaurante Pappasven donde encontraréis a una cocinera bastante maja, que se llama Nina y que cuida al detalle de su cocina y su negocio. Pappasven ofrece un menú limitado, pero estupendo, de platos típicos suecos, que van más allá del salmón y de los arenques (aunque están representados en la carta y para mi gusto están deliciosos), preparados con mucho cariño y con una gran presentación. La calidad-precio del sitio es muy buena y además tienen ofertas especiales para grupos. Nina, además, te explica con detalle cada plato e intenta hacer de la velada algo cercano a ella misma y a su cultura, y eso se agradece. La única pega es que el sitio es muy tranquilo, quizá demasiado, y tardan bastante en traer los platos, pero creo que se debe más al hecho de cuidar todos los detalles, que a una falta de planificación porque, como ya os he comentado antes, se nota que la chica mima su restaurante. Aquí os dejo la página web del sitio por si os apetece acercaros a probar la experiencia y luego me contáis que os ha parecido.
Siguiendo el plan tranquilo propuesto por Pappasven, lo siguiente que se me ocurre podría ser una incursión en el mundo del celuloide de la mano de un maestro del cine en mayúsculas y probablemente uno de los realizadores suecos más conocidos internacionalmente, Ingmar Bergman. A bote pronto se me ocurre recomendaros la película Fanny y Alexander, no porque sea la mejor de su trayectoria, sino porque la he vuelto a ver hace relativamente poco y la tengo fresca en la memoria, y quizás porque fue el último largometraje que realizó para la gran pantalla y cierra el ciclo de toda una época o porque se rodó en Uppsala y me trae grandes recuerdos o porque simplemente es muy buena... Para mí, Fanny y Alexander muestra una representación brutal de la burguesía sueca, además, la fuerza de las imágenes y unos personajes que provocan escalofríos son dignos representantes del método Bergman y su estilo, y la forma de narrar la historia es simplemente incomparable, y todo esto a pesar de la duración de la película que corta, precisamente, no es. De todas formas, si os gusta el cine, esta película no puede dejaros indiferentes ya que es un fiel reflejo del teatro, no solo en el escenario o en las pantallas, sino de la vida misma y todo eso visto a través de los ojos de un niño.... y sueco. Impresionante.
Y si el plan os sabe a poco, y os lo podéis permitir, pues lo mejor es que vayáis directamente y experimentéis vuestra propia Suecia porque la que os acabo de contar pertenece a mi más profundo imaginario, que para eso estas son mis cositas.
God natt alla.



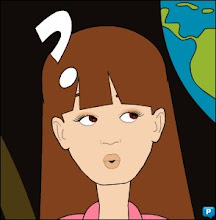






Me ha encantado el relato de tus recuerdos suecos, Noe. Qué genial; qué envidia sana...
ResponderEliminarBergman me apasiona, y "Fanny y Alexander" me gusta muchísimo, pero, personalmente, prefiero, por ejemplo, "Persona", "Gritos y susurros" y/o "Fresas salvajes"... Podíamos hacer una mini sesión bergmaniana un día. Ahí queda...
Precioso, gracias por compartir, un día de estos buscaré la pelicula y quiza me dejaré caer con Mari por el restaurante a comer salmón que me gusta mucho o probar algo nuevo.
ResponderEliminarUn abrazo!
Bien entonces el plan quedaría así: carneconchocolate, vídeos chungos, tarde cotilla y fresas salvajes, que no la he visto, brevemente en el palomar.... traed los sacos! Muuawwwwwwwwwwakkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaa!!!!!
ResponderEliminar